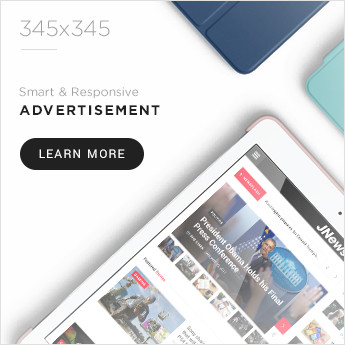Por Dana Rodríguez
CDMX, 23 septiembre 2025.- Durante su participación en el Congreso capitalino, el diputado Pablo Trejo celebró a la Lengua de Señas Mexicana como “la llave que abre las puertas de la comunicación para miles de personas”. No le falta razón: la LSM es un idioma con gramática, sintaxis y estructura propias, y su dominio permite a las personas sordas interactuar con un mundo diseñado —en su mayoría— para quienes oyen.
Sin embargo, el reconocimiento oficial de la LSM en la Constitución de la Ciudad de México no se ha traducido en políticas efectivas que la hagan accesible. Actualmente, la oferta de cursos es mínima, la formación de intérpretes está subfinanciada y la capacitación en instituciones públicas es casi inexistente. ¿Cómo se puede garantizar el derecho a la educación en LSM si no hay maestros capacitados, ni materiales adaptados ni infraestructura adecuada?
El exhorto aprobado por el Congreso busca que Pilares, el sistema de educación comunitaria de la CDMX, imparta talleres de LSM en todas las alcaldías. Pero Pilares enfrenta ya limitaciones logísticas, presupuestales y de personal. ¿Con qué recursos y bajo qué modelo operativo se planea impartir estos cursos?
Además, no hay claridad sobre si estos talleres se integrarán a programas de formación más amplios o si serán actividades aisladas sin continuidad. La inclusión no debe limitarse a talleres optativos ni a eventos simbólicos una vez al año.
En un país donde 649 mil personas tienen dificultades auditivas —y más de 87 mil se comunican a través de LSM—, la enseñanza de este idioma debería ser una política pública transversal, no una iniciativa marginal.
El compromiso de Trejo es valioso, pero la verdadera inclusión no se mide en votos unánimes, sino en aulas accesibles, servicios bilingües y oportunidades reales de desarrollo para la comunidad sorda.